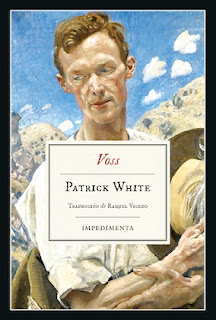A finales de los años 80, Michael Chabon escribió su primera novela, Los
misterios de Pitssburgh (The
Mysteries of Pittsburgh, 1988;
Mondadori, 1988, hoy incomprensiblemente descatalogada), sin demasiado
entusiasmo. Chabon tenía por aquel entonces veinte años y, al igual que el
protagonista de Aden Arabia
de Paul Nizan, no podía permitir que nadie dijera que era la edad más hermosa
de la vida. El libro era, en principio, una tesis de posgrado de Bellas Artes de la UC Irvine que
llamó al momento la atención de uno de sus profesores, el novelista MacDonald Harris,
quien la envió a su agente literario para que le buscara editor. Tal fue
el éxito obtenido, que 30 años más tarde todavía se sigue hablando de esta
novela sobre ser joven y diferente al resto, basada en sus experiencias personales.
Su última novela, Moonglow
(Moonglow, 2016; Catedral
Books, 2018), está basada en las confesiones de su abuelo en el lecho
de muerte tras la publicación precisamente de su primera novela. No obstante,
el autor de Chicos prodigiosos advierte en la nota al texto que “a la hora de preparar estas memorias
he sido fiel a los hechos salvo cuando los hechos se negaban a concordar con la
memoria, con el propósito de la narración o con la verdad tal como yo prefiero
entenderla”. El argumento de Moonglow —el
título está tomado de una canción de jazz de Benny Goodman, también conocida
como Moonglow and Love— gira
entorno a la gran historia de amor vivida entre su abuela, una superviviente
judía, y su abuelo, ex combatiente del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y
entusiasta de los cohetes*, durante la Segunda Guerra Mundial: “Si en el mundo
era posible adquirir alguna sabiduría, quizás pudiera encontrarse en el lema
esperanzado y desesperanzado del Cuerpo: Essayons. Así pues, no tenía ni idea de cómo de grande o de
dura era la tarea que iba a asumir con aquella mujer. Pero al menos sabía por
dónde empezar: pegándose al cuerpo las caderas de ella, envolviéndose con sus
piernas y rodeándole con sus brazos”. En Moonglow, Chabon ha creado una obra extraña. Extraña porque
pertenece a varios géneros pero a ninguno a la vez —algo que no es ajeno a su
producción narrativa, en especial Las asombrosas aventuras de Kavalier y Clay y Jóvenes hombres lobos—; extraña porque el lector tiene la impresión de que quizá
el escritor nos esté hablando más de su manera de escribir historias, que de
aquella que está narrando. Quizá
el mayor logro de Chabon sea mitificar la existencia de su abuelo —en realidad el personaje está inspirado en un tío materno de su madre— al tiempo que desmitifica los estereotipos de los libros biográficos. Por si no lo he dicho antes, Moonglow es una obra original, genuina, auténtica, en
un mundo cada vez más de mentira.
“Estoy convencido de que para mi abuelo la guerra era
todo lo que había pasado desde el día en que se alistó hasta el momento en que
se adentró en el bosque de las afueras de Vellinghausen, Alemania, a finales de
marzo o principios de abril de 1945. Y era también todo lo que se reanudó a
continuación, las cosas espantosas que vio y la venganza que contempló, desde
el momento en que salió del claro hasta que Alemania se rindió seis semanas más
tarde. La media hora aproximada que pasó en compañía del cohete en el bosque,
sin embargo, fue un tiempo robado a la guerra, un tiempo redimido. Se marchó
del claro con aquella media hora guardada con cuidado en su memoria, como
cuando uno preserva el calor de un huevo entre las palmas de las manos. Aun
después de que la guerra lo aplastara, él siguió recordando aquel latido, la
aceleración de algo que podía liberarse y salir disparado hacia el cielo”.
Michael Chabon, Moonglow
__
(*) El científico y ocultista Jack Parsons fue otro entusiasta de los cohetes —véase su biografía Sexo y cohetes (Sex and Rockets, 1999; El Desvelo, 2018), escrita por John Carter—, así como también el escritor Ray Bradbury. Siempre me ha
gustado este pasaje de Crónicas marcianas, en el que un cohete transforma el invierno en
verano: “Un minuto antes era invierno en Ohio; las puertas y las ventanas estaban
cerradas, la escarcha empañaba los vidrios, el hielo adornaba los bordes de los
techos, los niños esquiaban en las laderas; las mujeres, envueltas en abrigos
de piel, caminaban torpemente por las calles heladas como grandes osos negros.
Y de pronto, una larga ola de calor atravesó el pueblo; una marea de aire
tórrido, como si alguien hubiera abierto de par en par la puerta de un horno. El calor latió entre las casas, los arbustos, los niños. […] La gente se asomaba a los porches
húmedos y observaba el cielo, cada vez más rojo. El cohete, instalado en su
plataforma, lanzaba rosadas nubes de fuego y calor. El cohete, de pie en la
fría mañana de invierno, engendraba el estío con el aliento de sus poderosos
escapes. El cohete creaba el buen tiempo, y durante unos instantes fue verano
en la tierra”.