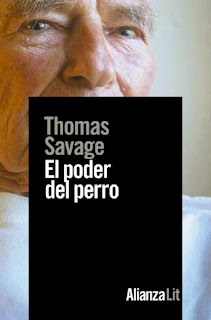Si he de ser sincero no me esperaba acabar el año leyendo un libro sobre una remota tribu de Indonesia, los lamaleranos, que se dedica a cazar cachalotes para sobrevivir en un mundo cada vez más inmerso en un entorno virtual, y en el que la naturaleza tiene los días contados. No obstante, no he leído Los últimos balleneros (The Last Whalers, 2019; Libros del Asteroide, 2021) del periodista y escritor americano Doug Bock Clark llevado por su interés antropológico y etnográfico —que sin duda alguna lo tiene, pues como señala el autor “desde que los europeos colonizaron otros continentes en el siglo XVI, el azote de la extinción cultural ha reducido a la mitad el número de culturas en todo el mundo”—, sino por su interés literario. Desde el mismo prólogo, titulado La lección del aprendiz, Bock Clark deja claro que estamos ante un estilista nato. Su relato de la lucha de Yohanes “Jon” Demon Hariona, un nativo lamalerano de veintidós años, con un cachalote que lo arrastra a las profundidades después de hacer zozobrar su barca, no tiene nada que envidiar a la célebre novela de Ernest Hemingway, El viejo y el mar, en la que un viejo pescador cubano observa impasible cómo los tiburones devoran poco a poco el gran pez que le ha llevado 84 días pescar en el Golfo de México. La lección del aprendiz narra los pocos minutos que trascurren desde que los lamaleranos avistan un cachalote (“¡Empieza la caza!”) hasta que Jon descubre que el cabo grueso y rígido del arpón lanzado por su tío Fransiskus Boko Hariona se ha enroscado entorno de su pie, atando su suerte a la del cachalote que se hunde en las profundidades: “Oscuridad. Una vorágine de burbujas. Arpones, cabos cuchillos, cigarrillos de hoja de palma, piedras afiladas, sombreros de bambú, camisetas raídas y chanclas… Restos de todo tipo se hundieron con Jon”. Es inevitable leer esto y no pensar en una de las mayores novelas “políticas” de la literatura universal, Moby Dick de Herman Melville, donde nadie se salva del enfrentamiento con el Leviatán, metáfora de ese otro Leviatán que Thomas Hobbes llama “república o Estado (Civitas en latín), y que no es sino un hombre artificial, aunque de estatura y fuerza superiores a las del natural” *. Nadie se salva. Excepto un ataúd y un huérfano, Ismael. Jon también es huérfano. Si en Moby Dick todo es cósmico, barroco e infinito, en Los últimos balleneros los hechos cotidianos reclaman su lugar en el texto con una objetividad documental no exenta de poesía. Sirva como ejemplo el arranque del capítulo quinto, titulado Así, hijo mío, es como se mata una ballena: “Durante toda su infancia, los hijos de la familia Blikololong disfrutaron de una vista perfecta de la espalda de su padre. Casi todos los días, Ignatius se erguía en la punta de la hâmmâlollo [plataforma del arponero], los dedos del pie colgando del borde, en el bambú los talones, mientras sus hijos se acuclillaban en la bancada del fondo atento a sus indicaciones”. En Los últimos balleneros, la prosa de Bock Clark navega libre por sus propias aguas, pero sin dejar de rendir tributo a sus predecesores. Una obra maestra de coraje y curiosidad unidos a una ética deontológica y un impulso pionero como pocos por estos horizontes.
“Salir a cazar consiste sobre todo en esperar. Mirar atento e impasible la curva del horizonte, a la espera del regalo de una presa. Pero todo cobra sentido cuando se avistan los surtidores, cuando el sol centellea en el filo recién amolado del arpón, cuando los Antepasados regresan para cazar junto al ballenero”.
Doug Bock Clark, Los últimos balleneros
__
(*) Leviatán (Leviathan, 1651; Alianza, 2018) de Thomas Hobbes se ha convertido en una de las obras capitales para entender el pensamiento político occidental.