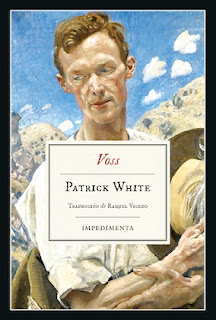El escritor Aki Ollikainen, que tiene nombre
de personaje de Star Wars, es un gran
desconocido en España, pese a que ha sido uno de los grandes talentos surgidos
de la nueva ola de la literatura finlandesa, gracias al cual ha podido tomar
oxígeno y recuperar parte de su olvidado prestigio internacional alcanzado con la obra de dos de los escritores más relevantes del pasado siglo: Frans Eemil Sillanpää y Mika Waltari. Sin duda, la gran carta de presentación de Ollikainen fue
su ópera prima, El año del hambre (Nälkävuosi, 2012; Libros del Asteroide, 2018), un relato tan
subyugante como repulsivo en su fascinación por la representación de la
enfermedad, del dolor y de las laceraciones del deseo durante la hambruna que
sufrió Finlandia en 1867, en la que más de 250.000 personas, casi el 10% de su
población, murieron de hambre. Lo mejor de El año del hambre radica en su retrato directo, duro, en absoluto gratuito,
del desamparo de las clases más desfavorecidas, o en sus calculadas explosiones
de sexualidad descarnada. La novela de Ollikainen juega desde sus primeras líneas
a incomodar al lector, a zarandearlo con fuerza, al situarlo en un paraje hosco
y desapacible, donde el frío predomina todo el año y es extremo en invierno, y,
al contrario de lo que pueda parecer, “el color de la muerte es el
blanco”. Todo ello hace de El año del hambre una novela de corte existencialista, cuya tesis —si la
hay— es que dicho frío habita como una larva dentro de nosotros, esperando
cualquier desequilibrio para invadir toda nuestra percepción de la realidad.
“Un perro con aspecto de haber sido apaleado sale de un brinco de detrás de un
edificio torcido. Arrastra una de las patas traseras. Se asemeja a su dueño, y
no tiene otro dueño que el barrio de Katajanokka, sus casuchas de tablas improvisadas
con prisa que tras cada ráfaga de viento parecen escorarse en una nueva dirección”.
Con esta y otras imágenes pavorosas, Ollikainen delimita el espacio perfecto de
la pesadilla finlandesa, un lugar de almas perdidas, donde los hermanos Teo y Lars Renqvist,
un médico y un político, se aprovechan de la tragedia de todo un país. Pero El
año del hambre no tendría relevancia
literaria —en una época en la que la buena literatura se consume y se olvida a
una velocidad vertiginosa— si no fuera por su elaborada construcción narrativa,
que no busca florituras innecesarias, sino una deliciosa simplicidad que
no impide, empero, contemplar de frente el horror cuando los elementos se alían para convertir lo inclemente, lo inhumano, lo insoportable, en épico.
“Cadáveres; durante este viaje ha visto varios en los
arcenes, pero la mujer es la única de cuya muerte ha sido testigo. Sucedió rápido,
sin drama. Simplemente cayó y no se levantó más. Como si la tierra hubiese
aspirado el alma en sus entrañas y dejado la corteza vacía. ¿Será capaz el alma
de penetrar en esa tierra helada?”.
Aki Ollikainen, El año del hambre