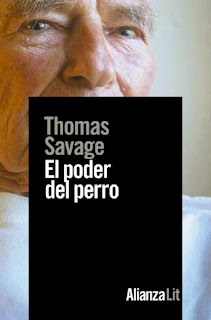Llega diciembre y toca hacer listas con los mejores libros de 2021. Pese a que despotrico con mucho gusto contra ellas —sobre todo cuando las hacen otros movidos por motivos diferentes del simple placer de leer, o no tan simple, pues requiere cierto grado y capacidad de introversión y concentración cuando menos—, las listas me ayudan a perpetuar los mejores ratos de lectura de los últimos 12 meses. Como es lógico no he leído todos los libros que me habría gustado. Me faltó quizás el arrojo de Goethe para gritarle al tiempo: “¡Detente, instante! ¡Eres tan hermoso!”. Mi selección es, como suele ocurrir cuando uno se pone a examinar de cerca sus gustos literarios, heterogénea, y puede que, para algunos, antojadiza. A estos últimos me limito a recordarles una obviedad elemental: sobre gustos no hay nada escrito. Andando los años —y las lecturas— me tropecé con su equivalente en latín: De gustibus non est disputandum [Sobre gustos no se disputa]. Con todo, leer es un riesgo, como decía medio en broma el crítico y ensayista italiano Alfonso Berardinelli: “Leer es un riesgo. Leer, querer leer y saber leer son costumbres cada vez menos garantizadas. Leer libros no es algo natural y necesario como caminar, comer, hablar o usar los cinco sentidos. No es una actividad vital, ni en el plano fisiológico ni en el social. Viene después, implica una atención especialmente consciente y voluntaria hacia uno mismo […] para conocerse mejor, para ser más conscientes de nuestro orden y desorden mental” *. Para no ser menos, aquí les dejo mi orden o desorden mental de 2021. El orden es aleatorio, en cualquier caso.

Ficción**
1 Salvatierra de Pedro Mairal (Libros del Asteroide)
2 El poder del perro de Thomas Savage (Alianza)
3 Los cerros de la muerte de Chris Offutt (Sajalín)
4 Los galgos, los galgos de Sara Gallardo (Malas Tierras)
5 Historia de Shuggie Bain de Douglas Stuart (Sexto Piso)
6 Que no te quiten la corona de Yannick Haenel (Acantilado)
7 Encrucijadas de Jonathan Franzen (Salamandra)
8 Klara y el sol de Kazuo Ishiguro (Anagrama)
9 Nadar en la oscuridad de Tomasz Jedrowski (Dos Bigotes)
10 Desde la línea de Joseph Ponthus (Siruela)
11 Los días perfectos de Jacobo Bergareche (Libros del Asteroide)
12 Grand Hotel Europa de Ilja Leonard Pfeijffer (Acantilado)
13 Niño pez de Mark Richard (Dirty Works)
14 Un país para morir de Abdelá Taia (Cabaret Voltaire)
15 Cuarteto estacional [Otoño, Invierno, Primavera, Verano] de Ali Smith (Nórdica)
No Ficción
1 La llama inmortal de Stephen Crane de Paul Auster (Seix Barral)
2 Compadezcan al lector de Kurt Vonnegut (Catedral)
3 Bluets de Maggie Nelson (Tres Puntos)
4 Diarios. A ratos perdidos 1 y 2 de Rafael Chirbes (Anagrama)
5 Perderse de Annie Ernaux (Cabaret Voltaire)
6 Un optimista en América de Italo Calvino (Siruela)
7 La ola que lee de César Aira (Literatura Random House)
8 El derecho a disentir de Mauricio Wiesenthal (Acantilado)
9 Amar a Lawrence de Catherine Millet (Anagrama)
10 Missing de Alberto Fuguet (Literatura Random House)
11 El impulso nómada de Jordi Esteva (Galaxia Gutenberg)
12 Inventario de algunas cosas perdidas de Judith Schalansky (Acantilado)
13 Aviones sobrevolando un monstruo de Daniel Saldaña París (Anagrama)
14 Brigadas Internacionales. El fin de un mito de Sygmunt Stein (Entre Ambos)
15 Antón Chéjov. Una vida de Donald Rayfield (Plot)
___
(*) Leer es un riesgo (Leggere è un rischio, 2012; Círculo de Tiza, 2016), de Alfonso Berardinelli.
(**) El lector observará que en la selección de este año no he incluido ningún libro de cuentos. En mi descargo podría decir que no hay tantos, pero me acojo a lo que dijo Valle-Inclán: "La novela es más importante que el cuento, ya que obliga a quedarse más horas sentado".